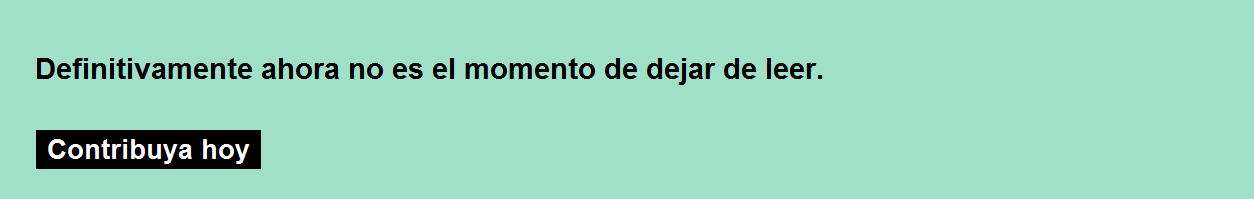Eran cerca de las tres de la tarde, y en el frío invierno polaco -donde la oscuridad prevalece ante la efímera luz del día- el sol comenzaba a caer. El Ejército Rojo llegó a Auschwitz-Birkenau aquel 27 de enero de 1945 siguiendo los pasos de las fuerzas alemanas que intentaban escapar. Lo cierto es que no estaba en sus planes originales liberar el campo, quizás porque jamás imaginaron lo que encontrarían allí.
El Ejército Rojo no esperaba encontrarse con Auschwitz, «la industrialización de la muerte a una escala inimaginable», como la definió el escritor y sobreviviente del campo Primo Levi. Y Auschwitz, o lo que quedaba de él, tampoco esperaba encontrarse con el Ejército Rojo. Anticipando la derrota, los nazis llevaban meses destruyendo una gran parte de sus instalaciones, especialmente crematorios y cámaras de gas. Todas las pruebas del plan sistemático de aniquilación debían ser eliminadas. Sin embargo, dejaron atrás algo mucho más valioso que aquellos escombros: a un puñado de sobrevivientes.
Se estima que 1.3 millones de prisioneros pasaron por el más grande campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Al ser liberado, sólo encontraron con vida a 2819 de ellos. Asustados y enfermos, estaban demasiado débiles para emprender las llamadas «marchas de la muerte», largos traslados a pie a los que fueron forzados los prisioneros del campo ante la inminente llegada de los aliados. Al ver a los soldados ingresar a Auschwitz, casi instintivamente gritaron: «¡no somos judíos!». Su identidad se había vuelto una sentencia de muerte, y negarla, ellos creían, era la única esperanza de sobrevivir.
Durante años, los complejos mecanismos del trauma hundieron a muchos de los sobrevivientes en un profundo silencio. Sin embargo, al reconstruir sus vidas y reencontrarse con el humanismo del que fueron despojados durante la Shoá, su voz regresó. Y con ella, los recuerdos se verbalizaron. El horror del nazismo ya no estaba reflejado solamente en el registro fotográfico de los aliados que liberaron los campos de exterminio (de un valor igualmente fundamental) sino que ahora tenía rostro. Las heridas se hacían carne en forma de letras y números, perpetuados en sus antebrazos. Y el mundo los escuchó.

La posibilidad de conocer, de primera mano, los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto es un privilegio que las próximas generaciones no tendrán. Como consecuencia natural del paso del tiempo, cada vez son menos los que aún viven, y menos aún aquellos con las capacidades para compartir sus historias. En algunos años, no faltarán quienes quieran reducirlos a seres mitológicos, con argumentos funcionales a la negación de la Shoá.
El recuerdo y la transmisión son ahora nuestra responsabilidad para que no vuelva a suceder. En este marco, el Congreso Judío Latinoamericano, junto al Congreso Judío Mundial, promueve desde hace varios años la campaña #WeRemember, una iniciativa que nos invita a involucrarnos personalmente con la acción de recordar y hacer recordar, compartiendo una foto en las redes sociales. No recordamos solos y en silencio, sino que lo hacemos juntos y a viva voz. Nosotros recordamos. Y al hacerlo, la memoria individual se vuelve colectiva.
«Quien olvida su historia, está condenado a repetirla». La frase es del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana, y da la bienvenida a quienes hoy visitan el Museo Memorial de Auschwitz-Birkenau. En el infierno ya no es el Ejército Rojo ni el trabajo el que libera, como dicta el viejo e infame cartel en su entrada principal, sino el recuerdo. El recuerdo es liberador.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Claudio Epelman – Director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano.
.