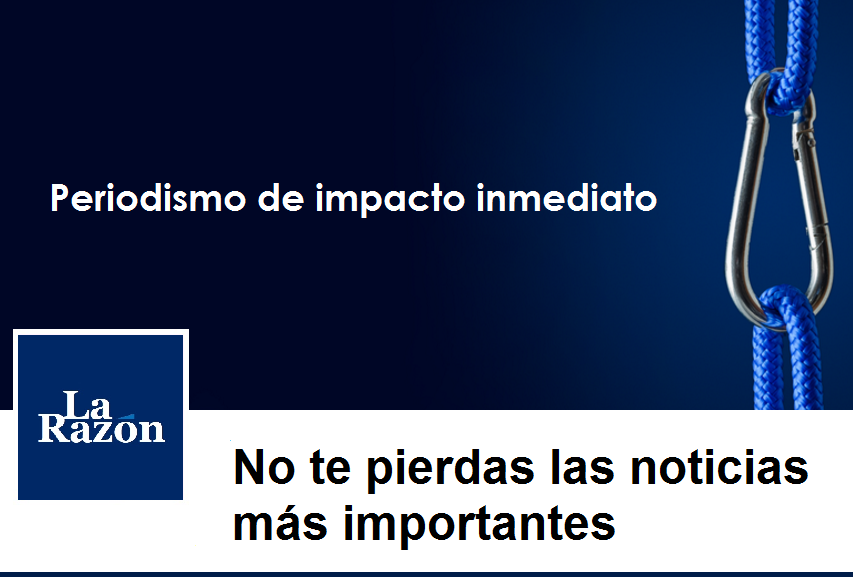La próxima elección de autoridades regionales y locales nos invita a reflexionar sobre la importancia de las jurisdicciones subnacionales en Chile. Históricamente, tanto los gobiernos municipales como regionales han ocupado un lugar secundario en la marcha de los asuntos públicos. Ello tiene su origen en nuestra inveterada tradición centralista, y la convicción implícita de que la concesión de mayores grados de autonomía fiscal y administrativa a dichas entidades solo puede contribuir a dificultar nuestra gobernanza y a poner en riesgo nuestra reconocida disciplina fiscal. A lo anterior se suma una creciente percepción de que el nivel local (regional) de gobierno es un espacio fácilmente cooptable por grupos de interés, y por tanto propicio para la ocurrencia de episodios de corrupción.
La cuantificación de lo antes mencionado confirma lo señalado. El año 2024 el nivel municipal de gobierno administra un presupuesto anual cercano a los US$ 15.000 millones, lo cual representa 4,25% del PIB y 17% del gasto del llamado gobierno general. La cifra equivalente para el nivel regional es cercana a los US$ 2.000 millones para el mismo año, lo cual solo llega al 2% del presupuesto del gobierno central, categoría a la cual pertenecen los gobiernos regionales.
La pregunta clave es si tras las cifras anteriores podemos esperar que los gobiernos subnacionales en Chile tengan un impacto significativo en nuestra vida cotidiana. Ciertamente, Chile se encuentra por debajo de mediciones equivalentes en países unitarios en todos los indicadores ante referidos. Nuestra recaudación por el impuesto territorial (de beneficio municipal) solo llega al 1,03 % del PIB, lo cual es casi la mitad del promedio de la OCDE (1,9%). Si bien los municipios poseen autonomía presupuestaria, poseen escazas competencias normativas en los tributos e ingresos propios, lo cual dificulta la implementación de planes de desarrollo local con identidad propia y una proyección en el territorio que refleje las preferencias de la comunidad local.
Por su parte, las regiones son aún menos autónomas, tanto en lo fiscal como en lo administrativo. En su origen (años ’70), fueron creadas como un banco de inversión, destinado a financiar proyectos de interés territorial, los cuales representan algo menos del 20% de la inversión ejecutada por el gobierno central consolidado. La promulgación de la ley de Fortalecimiento de las Regiones en 2018 fue un intento de avanzar en la dirección de conceder a los gobiernos regionales cierta incidencia en el desarrollo territorial, por la vía de dotar a este nivel de gobierno un mayor protagonismo. Entre otros aspectos, ello se manifiesta en la trasferencia de ciertas funciones originalmente cobijadas en el nivel central, y la posibilidad de solicitar nuevas competencias en función de un protocolo que permite cierta diferenciación entre las mismas regiones. Con todo, este nivel de gobierno se financia solo con trasferencias desde el nivel central, las cuales tienen su origen en diversas leyes específicas y practicas presupuestarias con cierta inercia histórica. A lo anterior se suma que los gobiernos regionales no poseen autonomía presupuestaria, condición que restringe su administración financiera a las normas vigentes para cualquier otro servicio público.

Si bien el panorama descrito constituye un baño de realidad que nos debe poner en guardia en torno a las implicancias reales de las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre, tanto los gobiernos regionales como municipales poseen una evidente relevancia en múltiples aspectos de nuestra vida. Los municipios son depositarios de numerosos convenios de apoyo territorial, que si bien son financiados y diseñados por diversas agencias gubernamentales del nivel central, son ejecutados a nivel local. Ello constituye, para una importante proporción de nuestras comunas rurales una puerta de entrada a los beneficios del Estado mediante programas de acceso a servicios básicos, y de desarrollo comunitario. Destacan los casos del Indap, Sercotec, Sence y una larga lista de programas del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. Estos atienden necesidades de grupos vulnerables, a la vez que generar significativas oportunidades de desarrollo a nivel local.
Dada la gran diversidad de realidades en el ámbito comunal, las municipalidades de mayor tamaño suelen también constituirse en un espacio de visibilidad política, en el marco de una suerte de laboratorio de las buenas (y malas) prácticas en materia de gestión de recursos públicos. Si bien los gobiernos regionales tienen menos recursos en su conjunto, estos también trabajan coordinadamente con diversos servicios. Tienen además recursos disponibles para realizar inversiones, los cuales pueden apalancar recursos adicionales mediante iniciativas conjuntas con otras entidades. Por su parte, la llamada Estrategia de Desarrollo Regional, definida por cada gobierno regional, constituye un hito relevante en la definición del camino a seguir en el marco de las competencias disponibles.
En el marco de lo anterior cabe preguntarse si es deseable avanzar en la dirección de conceder mayores grados de autonomía fiscal y administrativa a las regiones y municipios. Todo indica que ciertos cambios en dicho espíritu serían muy deseables. Un botón de muestra es el caso de Irlanda. Dicho país se independizó del Reino Unido en 1920, siendo entonces una de las regiones más pobres de Europa. Hoy es uno de los países con mayor ingreso por habitante. Lo anterior no es un llamado a la independencia de nuestras regiones, pero sí constituye un ejemplo de como la autonomía permite potenciar la libertad de decidir sobre temas muy relevantes para la población, y por esa vía, incidir positivamente sobre el bienestar de la población. Sin capacidad efectiva de decidir, las regiones (y municipios), carecen de herramientas para incidir en el territorio.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Leonardo Letelier – Decano de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile.